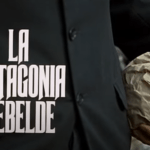Agradezco la invitación a exponer algunas ideas en este importante evento del mundo cooperativo. Especialmente a la CONFECOOP que lo organiza. Asimismo, saludo con mucho afecto a dirigentes y representantes cooperativos y de asociaciones aquí presentes, y a los representantes del sector público y del gobierno regional que han mostrado su interés por apoyar el desarrollo de la economía cooperativa, social y solidaria.
Me referiré brevemente a cinco puntos que creo vitales considerar para el fortalecimiento de un movimiento y corriente cooperativos y, más ampliamente, de lo que podemos denominar una economía social y solidaria (ESS). Dicho fortalecimiento lo entiendo como alcanzar un mayor significado y peso en la sociedad y en la economía chilena. A ese respecto, en esta presentación, y sin pretender dar cuenta de todos los factores que deben ser considerados, me referiré a la relación que tiene ese propósito con la historia, la economía, la política, la cultura y la educación.
Acerca del enriquecimiento de la historia
El surgimiento en un presente de cooperativas u otras experiencias económicas asociativas y autogestionarias son siempre invenciones colectivas construidas ya sea desde las necesidades, desde los valores, desde las circunstancias, desde los ideales. Muchas veces desde una combinación de todo ello contenido en un grupo humano que decide caminar junto.
Pero también estas experiencias son hijas y herencias de una historia más larga que ha sido parte de los últimos siglos y que deja legados e imaginarios de esa posibilidad de producir bienes o servicios de manera conjunta. Piensen en una calle muy cerca de aquí donde estamos y que se llama Ramon Picarte. Es el nombre de un matemático chileno del siglo XIX que es atraído por el mutualismo y que se empeña en impulsar experiencias de ese tipo. Parte de ello está inspirado en haber conocido las ideas y experiencias de Charles Fourier, conocido como un socialista utópico francés que planteaba la construcción de los falansterios, que eran especies de comunidades de trabajo y de vida, autogestionarias y fraternales. Es decir, ese nombre que nos llega hasta hoy liga historias y espacios que para la mayoría deben resultar desconocidos
Ese ejemplo sirva para introducir esta primera idea que es central en todo movimiento que quiera ser protagonista: es necesario construir o difundir o enriquecer la historia que, aunque llena de cambios y circunstancias diferentes, está detrás de nosotros. Una historia que ha sido también parte de Chile y de la modernidad, donde estará el artesanado, las mutuales, el cooperativismo de consumo, de trabajo, de vivienda, de servicios, las asociaciones comunitarias que han producido parte del hábitat popular, el asociacionismo campesino, el asociacionismo del comercio justo, de las producciones agroecológicas, el cooperativismo de trabajo, las economías comunitarias indígenas, los grupos gestionarios de bienes comunes, etc., etc.
Es decir, se trata de mirar nuestra historia como país también desde lo que ha sido la economía cooperativa, asociativa, comunitaria y autogestionaria; de revisitar nuestra historia desde ese “punto de mira” y desde ese “punto de enunciación”. Ello no quiere decir que toda la historia se reduzca a ello. Eso sería unilateral y sesgado. Pero sí ubicar estos idearios y experiencias cooperativas y solidarias como parte de esa historia. Y muchas veces con sus proyectos, más allá de sus experiencias particulares, de una sociedad más horizontal, más justa, más fraterna.
Si enfatizo este punto de la historia es porque creo que todo actor o sujeto que aspire a serlo es más fuerte -y podríamos decir que solo puede serlo- cuando tiene y lo acompaña una historia, con sus “ires y venires”; sus momentos de expansión y de debilitamiento; con sus expresiones que van muriendo y otras que van emergiendo. Así, cada uno de sus componentes -cada cooperativa, cada asociación, cada unidad solidaria, cada comunidad- se siente parte de una historia que la envuelve y le da sentidos y fuerzas.
Navegar en esa historia y enriquecer un relato que tiene pasado, entonces, no es solo una especie de arqueología de ese pasado, sino también algo que aporta esa fuerza y esa energía que surge de sentirse parte de algo que viene de atrás; y que, a la vez, puede entregar aprendizajes para las acciones presentes. Que va más allá de las problemáticas del presente y los desafíos futuros, de cada unidad y experiencia individual.
Y como estamos aquí en Valdivia, debemos además reforzar que esa historia de la economía social y solidaria, y del cooperativismo, debe tener y expresar las historias y singularidades regionales. Es decir, debe superar el “centralismo intelectual” que construye las representaciones del país desde Santiago y deja sin visibilidad lo que han sido las historias de las diferentes regiones, en este caso de sus expresiones de la economía social y solidaria, y el cooperativismo.
Acerca de la acumulación económica de la economía social y solidaria, y el cooperativismo
Cada una de las unidades asociativas y cooperativas en su dinámica crean valor de distinto tipo. Entre estos crean un valor económico que deben lograr reproducir en el tiempo, ayudando con ello a asegurar y mejorar la calidad de vida de sus asociados, la fraternidad de sus vínculos sociales, cubrir con dignidad sus necesidades y experimentar el trabajo como una dimensión no sacrificial de la vida, sino, al contrario, aumentando los grados de realización.
Con referencia a los valores económicos generados por dichas unidades debemos considerar que el acrecentamiento de la importancia de ellas en la economía y en la sociedad tendrá que ver con que esos valores económicos que crean no le sean “expropiados” o disminuidos por otras unidades económicas que tienen como finalidad multiplicar su capital en el tiempo. Esa trasferencia no deseada puede ocurrir a través de los precios que las unidades cooperativas y asociativas pagan por sus insumos, cobran por sus productos, pagan en eventuales intereses por créditos. Esto suele suceder pues las unidades de economía social y solidaria están insertas en complejos sistemas de relaciones económicas y coexisten con unidades con otras racionalidades.
Una forma clave para que los valores económicos producidos por las unidades cooperativas y de economía social y solidaria ayuden al desarrollo del sector en su conjunto es que crezcan las redes, circuitos, enlaces, eslabonamientos, articulaciones -o como lo llamemos- entre las unidades económicas que tengan ese carácter. Así, mirada como conjunto la potencia económica de este sector crecerá y minimizará la transferencia de valor a otro tipo de unidades dada las asimetrías de poder existentes en el mercado. Con ello, mejoraran las posibilidades para que el sector cooperativo-solidario se reproduzca de forma ampliada en el tiempo. En este plano es interesante lo que últimamente se ha dicho y experimentado sobre la creación de circuitos económicos solidarios
Un ejemplo muchas veces señalado, no solo en Chile, de esa falta de circuito intracooperativo o intrasolidario es la baja relación entre unidades de finanzas solidarias -llamadas cooperativas de ahorro y crédito, cajas o finanzas populares, bancas éticas, etc. con otras unidades solidarias y cooperativas, productoras de servicios o de bienes. Naturalmente, cuando este tipo de relaciones entre cooperativas y unidades solidarias se estrechan no solo se asegura que el valor económico que estas producen fortalezca todo el sector sino también amplía los activos solidarios y el capital social que este debe acrecentar.
Ese tipo de fortalecimiento del sector cooperativo-solidario permitirá avanzar hacia una economía plural en que dicho sector podrá coexistir y tener relaciones más simétricas, desde una posición de mayor peso y con su personalidad propia -con sus valores y principios- con la economía pública (estatal) y con aquella economía privada centrada en la consecución y ampliación permanente del lucro.
Ese mayor poder de la economía cooperativa solidaria junto a una razonable expresión de la economía pública que siga orientaciones democráticamente definidas creo que puede permitir tener una mayor fortaleza general frente a una especie de chantaje que la economía y las empresas de grandes capitales ejercen sobre las decisiones y políticas públicas amenazando permanentemente con “huelga de inversiones” y “huelga de creación de empleo” cuando estiman que todas las condiciones que exigen no están dadas. Ejercen con ello un desmedido poder y un debilitamiento de la democracia.
Acerca del plano de la política y el espacio público
Parece ser algo bastante claro y también lógico que en los países en que la economía social y solidaria, y el cooperativismo, tienen un peso mayor, son más fuertes y sus unidades se sienten más respaldadas institucionalmente, es donde tienen capacidades de agenciamiento político. Es decir, cuando no solo son “sectores” de la economía y la sociedad -lo que sin duda también es clave- sino que también son actores o agentes en la esfera pública y participan de las orientaciones públicas.
Ello puede afincarse o construirse desde muchos planos. Por ejemplo, tener capacidad de mostrar cómo iniciativas de economía social y solidaria, y del cooperativismo pueden ser vías y modalidades para enfrentar distintos problemas de la sociedad en el campo de, por ejemplo, la vivienda, la salud, el abastecimiento de alimentos y muchos otros. Ello desde niveles o escalas nacionales, regionales y locales.
Significa también ser reconocidos y tener capacidad de dialogo con otros agentes que pueden y deben ser convocados para, de distintas maneras y según sus características, apoyar el desarrollo de una economía más solidaria, cooperativa, igualitaria, como el sindicalismo, las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, las universidades, el parlamento, entidades del poder ejecutivo, las asociaciones de municipalidades, y otras múltiples expresiones de la sociedad civil que actúan en la sociedad y que la piensan desde una mayor democracia y equidad. En un sentido amplio, esto significa tener capacidad no solo de incidir en aspectos que fortalezcan las distintas unidades del sector cooperativo y solidario sino también mostrarse como un agente que tiene reflexiones y propuestas, y fuerza para impulsarlas en el plano del desarrollo del país que apunte a eso valores y principios que lo sostienen. Es decir, un agente que quiere ser protagonista del estilo de desarrollo del país.
Ello debe también expresarse en un reconocimiento institucional creciente y, en su expresión mayor, en un reconocimiento constitucional que hable del cooperativismo, del sector solidario como componente de la economía y de la sociedad. Las leyes nacionales que reconozcan e impulsen al cooperativismo y lo solidario deben ser concebidas como un cierto coronamiento de un fortalecimiento en la economía y la sociedad de lo cooperativo y solidario y, a la vez, como un factor clave que puede hacer aumentar esa importancia en lo cuantitativo y en lo cualitativo.
Sin duda, esto enfrenta un desafío que no es simple ni de importancia menor: ¿cómo se construye representación del cooperativismo, y de la economía social y solidaria dado que las expresiones que allí debiesen estar cobijadas -las actuales y las muchas que van y deben ir naciendo- son de una gran diversidad? Considerando, además, que ninguna representación impuesta o superpuesta tiene sentido, no solo desde el punto de la eficiencia, sino también desde el punto de vista de lo democrático y efectivamente representativo, que son valores de las formas económicas cooperativas y solidarias.
Es decir, hay que valorar y asumir esa diversidad -de historia, de escala o tamaño, de campos temáticos, de problemáticas específicas, de lugares de origen y otras- pero, a la vez, buscar articulaciones, formar redes, generar instancias representativas y tener capacidad de encontrar formas de unidad ampliada frente a situaciones y propuestas que sirvan a todo el sector cooperativo y solidario.
Lo cultural
Las empresas cooperativas y solidarias tienen sin duda una gran tarea: mostrar que esos valores y principios también pueden organizar la gestión de las unidades económicas que son sus “células” de base. Ello, por supuesto, no significa algo fácil y toda unidad, como todo grupo humano, puede tener conflictos y momentos difíciles. Pero justamente la democracia y la autogestión propia de esas unidades deben ser usadas como los activos y las modalidades con que aquellos se enfrentan. Tener experiencias diversas en que esto ocurre es ya un aporte a la economía y a la sociedad donde esas unidades existen.
Sin embargo, estos agentes cooperativos y solidarios tienen otra misión tan importante y en sinergia con la anterior y que nos hablan de su rol como creadores de cultura, en la cual la presencia ideológica y práctica de sus principios se expanda por la sociedad e influya en darle un carácter a esta. Es decir, una sociedad en que su cultura expresada en sus valores, en sus principios, en sus imaginarios, en sus representaciones, en sus modos prácticos de actuar, en sus disposiciones de cada un@ respecto de l@s otr@s, etc. contengan dosis mayores de fraternidad, de cooperación, de horizontalidad, de autogestión. La cultura de una sociedad proviene de muchos tiempos anteriores, pero también va cambiando; se va deconstruyendo y reconstruyendo en unos sentidos u otros. Es un campo de opciones y disputas.
Un movimiento cooperativo y solidario debe saber que con su existencia interviene en ese campo y que, más allá de ello, debe tomar conciencia de que puede y debe jugar un rol respecto de cuánto pueden ir primando -o debilitándose- esos valores y principios en la cultura de un país, de una región, de una localidad y del propio planeta. Debe preguntarse qué esta pasando con dichos elementos de la cultura en el presente y cuáles pueden ser formas que alienten su presencia y fortaleza.
Y esto supone, como hemos adelantado, no solo la solidaridad y cooperación “corta”, “cara a cara” que se puede establecer a través de la relación directa con otras unidades y aliados; sino también la solidaridad y cooperación “larga” que el cooperativismo pueda apoyar, a escala nacional y mundial, para que se establezca como principio más estructural en la sociedad y que puede implicar, por ejemplo, redistribuciones o transferencias sociales hacia los más desposeídos y combatir exclusiones y discriminaciones.
Formación y educación cooperativa y solidaria
Por último, quiero hacer un pequeño alcance sobre la educación. Las tareas, visiones y objetivos de un movimiento cooperativo y solidario son amplias y de gran potencia. Los puntos antes señalados así lo muestran. Esto levanta la necesidad siempre insistida en la tradición cooperativa de la formación o educación de sus integrantes.
Esto es entendido como clave para que efectivamente las cooperativas concreten sus principios lo que significa que junto a la existencia de cooperativas deben también existir cooperativistas que es lo que asegura que las cooperativas no sean una arquitectura formal que carezca de los sentidos que las definen. Allí es importante la dimensión formativa, pero entendida no, simplemente, como una transmisión de los que saben a los que no saben, sino como espacios en los que, junto a la entrega de conocimientos, historias, principios, etc., haya debates, intercambios que expresen las experiencias de cada uno.
Pero no se trata solo de principios y valores abstraídos del acontecer real sino también de que estos estén presentes en las formas de gestión, de organización, en la manera en que se toman las decisiones, en las formas en que se ejerce la gerencia.
Asimismo, las cooperativas y unidades solidarias deben tener conocimientos científicos o tecnológicos que les permitan discernir como tomar decisiones que sean más sustentables y que sean más útiles o pertinentes a las necesidades que se busca satisfacer.
Justamente, en el mundo cooperativo suele haber discusiones sobre falencias en estos planos y suele haber énfasis diferentes en que algunos plantean la necesidad reforzar más el plano de los valores y principios, otros el de las técnicas administrativas y financieras, u otros las relaciones con la tecnología. Naturalmente ello no tiene por qué ser contradictorio, aunque en cada momento puede ser uno u otro plano el más necesario
La educación y formación puede ser pensada en estructuras formales de la sociedad como pueden ser colegios y universidades; es decir el sistema educacional en el que pueden existir contenidos y prácticas que pueden introducirse. Ello puede incluir la docencia, la investigación, el conocimiento de experiencias o, aun la conformación de cooperativas que pueden ser reflexionadas como formas de hacer economía y sociedad.
Pero también y esto aparece central, estos procesos formativos, en su fondo y formas, pueden ser generados por las propias cooperativas de manera concertadas dando orígenes a procesos de autoformación, los que, naturalmente pueden solicitar apoyo desde instituciones y personas que están en disposición de ello.
Epílogo
Espero, con todo lo anterior, haber aportado a ampliar el campo del quehacer cooperativo y solidario, y animar a conversaciones que ayuden a este caminar que debe tener una vocación ancha en y para la sociedad y la economía. Entendiendo, claro está, que nada se impone a la fuerza, sino desde la multiplicación de las experiencias y de la capacidad de mostrar y convencer sobre su sentido humanizador.
*Presentación realizada en el Encuentro Nacional Cooperativo (Enacoop). Valdivia, Chile, noviembre 2024.
**Raúl González Meyer es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, integrante de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS), y miembro del directorio del Instituto de Educación Cooperativa (ICECOOP).