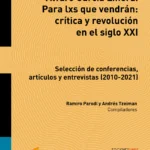I – ¿Tiene porvenir la equidad, la igualdad y la justicia entre nosotros? ¿De qué depende la respuesta que podamos dar a esta pregunta?
Resulta fácil hablar acerca de la equidad, la justicia o la igualdad. Se trata de palabras traídas y llevadas por los ciudadanos, actores e instituciones de la sociedad. Se las refiere, a veces, para intentar justificar determinadas políticas, pero, al mismo tiempo, se lo hace sin ir más lejos, es decir, dando por sobreentendido lo que ellas significan, a lo que ellas refieren o las exigencias de su operacionalización.
No obstante, al mismo tiempo que se habla, sus exigencias de operacionalización parecen caer en oídos sordos. Las decisiones y prioridades de gobiernos, conglomerados empresariales y medios de comunicación se orientan más bien en otra dirección: la que señala la racionalidad predominante del sistema, la cual se inspira en una ideología del progreso y del crecimiento cuasi-míticos.
Esta racionalidad, que inspira un modelo capitalista de organización del mercado y la economía, es la que mide la pertinencia de sus logros conforme a parámetros de provecho, eficiencia o rentabilidad de sus propios agentes. Pero se produce un extraño fenómeno. El bloque que gobierna esta ideología del progreso parece no experimentar la necesidad de justificar de manera ético-normativa su proyecto por cuanto la naturalización que se pretende, especialmente de la economía y de la tecnocracia, coloca estas dimensiones de la vida en sociedad más allá del bien y del mal, de lo justo o lo injusto. Si se progresa bajo una carta de navegación proporcionada por saberes de la tecnociencia, ¿cómo se explica entonces el malestar ya visible en la subjetividad de nuestras sociedades civiles, no obstante la simultánea apariencia de un adormecimiento que parece dominarlas en medio de la vorágine del consumo y de la conversión de la persona-ciudadano nada más que en elector-consumidor?
La naturalización de los fenómenos sociales parece convertir la interrogante ética en un lugar vacío. Sin embargo, el hiato entre la marcha triunfal y fría de los subsistemas autonomizados y el malestar de la población reinstala la pregunta por la dimensión normativa del problema, la inquietud por la equidad, la igualdad y la justicia. La dificultad para encontrar respuestas de aceptación universal a estas interrogantes ético-políticas no es razón suficiente para descartar la pertinencia y necesidad de una deliberación en común en relación a ellas.
II – Se ha pretendido que dejando funcionar al mercado globalizado en alianza con la tecnociencia los resultados positivos llegarían muy rápidos para solucionar los problemas sociales más urgentes.
No solo eso. Sino que se ha pretendido negar cualquier posibilidad de alternativa. Sin embargo, una serie de datos confirman los efectos negativos de esa alianza tanto en lo referente al mundo social como en relación a la naturaleza y medio ambiente. Sin embargo, la hegemonía de un neoliberalismo escéptico expandido en el tejido social parece no querer abordar esa contradicción y aventurarse a imaginar una sociedad otra.
Veamos algunas cifras: desde 1995, el 1% ha estado acaparando cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. Conjuntamente, 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21.300 personas (lo que equivale a una persona cada cuatro segundos). Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres (Oxfam, Informe 2022). Es decir, bajo esta globalización desregulada y financiarizada, la concentración de poder se ha extendido a cada vez menos manos, afectando la fisonomía y funciones del Estado, así como generando una poderosa crisis de convivencia a todo nivel.
III – En nuestra región latinoamericana, a pesar de su heterogeneidad, subsiste un rasgo transversal y permanente de nuestras relaciones sociales: la desigualdad.
La desigualdad es un rasgo distintivo de nuestras estructuras institucionales, sociales, culturales y políticas desde su origen, provocando que buena parte de nuestra población haya debido vivir en condiciones críticamente deficitarias en lo que concierne a su acceso no solo a los recursos materiales y los medios de subsistencia, sino también en lo referido a capacidades, libertades y estima social.
La nuestra es una desigualdad e injusticia bifronte: refiere a la adecuada distribución de recursos y bienes sociales, como a la dimensión del reconocimiento social. Nuestra hipótesis es que ninguna política social o modelo de desarrollo rendirá los frutos esperados si no se enfrenta esta herencia histórica de modo radical, es decir, interrogando la misma lógica de nuestro subdesarrollo.
No obstante, en medio de este paisaje de negación de las interrogantes normativas, bajo la pretendida suficiencia de las ciencias de la economía, la administración y la tecnocracia, bajo la supuesta reconciliación entre lo real y lo racional, bajo la supuesta muerte de las ideologías y de la deliberación política, vuelven a emerger en nuestras sociedades viejas reclamaciones sustantivas en contra de este tipo de política y de modernizaciones, propias de la aplicación dogmática del capitalismo de mercado desregulado.
IV – Crecientemente nos percatamos de que la discusión centrada solo en factores macroeconómicos o de estabilidad institucional es insuficiente.
Los propios “cuellos de botella” del modelo, la crisis de la política y las nuevas exigencias que brotan de una diversa sociedad civil introducen la necesidad de interrogar el horizonte mismo de la sociedad que hemos ido plasmando. Dicho en otros términos: la equidad, la igualdad o la justicia no tendrán futuro si no cuestionamos la creciente naturalización del modelo económico y sus resultados. Luchar contra el reino de lo fáctico puesto como ineluctable es de la mayor importancia si queremos recuperar la dirección en común de los asuntos comunes.
Para esto, las interrogantes referidas al modelo económico y sus consecuencias no pueden venir solamente del mundo de los técnicos y especialistas. Los problemas de desigualdad y sus consecuencias en la lucha por el reconocimiento social no se refieren solamente a temas de mejor aplicación de instrumentos, de cantidad de recursos o de más probidad en su uso, sino también y muy fundamentalmente a las visiones de trasfondo, al horizonte interpretativo de naturaleza ético/social, implícito o no, desde el que los modelos económicos se construyen y aplican.
V – Contrarrestar la marcha, en apariencia inevitable, del actual estado de cosas, pasa por la invención colectiva de un giro ético-político-para abordar el fenómeno complejo de las desigualdades.
O, dicho de otra forma, por el debate y diseño de un nuevo ideario normativo público para la consideración de la pobreza, las exclusiones o las nuevas formas de degradación de la vida en común.
Se trata de la invención de un giro que no solo incorpora la pregunta por los medios o el cálculo utilitarista, sino que propone incluir, desde el inicio, un debate sobre las finalidades y medios valorativos que legitiman opciones político/técnicas y, a la vez, promueven un nuevo ethos. Sin embargo, esto no es evidente. Es fácil hablar de valores y normas, pero es difícil legitimarlos y ponerlos en acción. Una de las mayores dificultades que enfrentan las sociedades y la humanidad hoy es justamente el desfase entre la potencia de las capacidades de la tecnociencia, por un lado, y, al mismo tiempo, el subdesarrollo de las capacidades ético/morales de ciudadanos e instituciones para orientar las posibilidades actuales en función de una humanización de la vida en común.
El logro de una sociedad más justa está ligado también a la construcción de un ethos de justicia que incorpore la estructura motivacional en la vida diaria de ciudadanos y ciudadanas. Modificar las orientaciones de la política democrática y del no-desarrollo imperante supone abrir un debate en torno a qué sociedad queremos, qué tipo de instituciones sociales nos importa levantar, cuáles queremos que sean sus valores y normas directrices. Esto puede hacerse desde la pregunta por el tipo de sociedad que estamos construyendo y qué es lo que represente una sociedad más justa, equitativa o igualitaria.
VI – Una convivencia democrática como marco general supone, para tener viabilidad, una teoría igualitarista de la justicia.
No cualquier teoría de la justicia o idea de sociedad justa se aviene con estos propósitos. Al menos no aquellas de tipo “propietaristas” (anarcoliberales), a la cuales no interesa mucho el foro democrático y limitan su idea de equidad a un producto de negociaciones o contratos de propiedad. Las apelaciones a la justicia social la consideran un equivalente de “unicornios azules” o sinsentidos. Por su parte, una política orientada solo a la igualdad de oportunidades (acceso a mercados, promoción de capacidades individuales) tiene problemas por cuanto no toma suficientemente en cuenta las condiciones de asimetría en relación a la distribución inicial de bienes sociales fundamentales (ingresos, derechos y libertades, estima social), que marca nuestra historia hasta el día de hoy.
Tenemos que avanzar en torno a la necesidad de levantar unos mínimos normativos en lo social que, tomando en cuenta nuestro pasado, puedan reorientar la marcha de las instituciones sociales y políticas en base a ciertos idearios en el marco de sociedades plurales y diferenciadas. En lo que a nosotros concierne nos interesa una política igualitarista fuerte. Para ello, proponemos trabajar en torno a los siguientes 3 principios normativos orientadores: 1. Principio de estima y reconocimiento social en igualdad de condiciones para todos (basado en dignidad de cada cual en tanto sujeto de derechos e interlocutor válido); 2. Principio de justicia social orientado a una radicalización del principio de diferencia rawlsiano: se deben combatir todas las desigualdades en relación al poder, la propiedad y la estima social que no mejoren las condiciones de los más perjudicados, excluidos o necesitados de la sociedad; 3. Principio de una ética de la responsabilidad que considera las generaciones no nacidas aún y la sustentabilidad del modelo de desarrollo.
*Pablo Salvat es Dr. en Filosofía Política (U. Católica de Lovaina) y profesor en la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile.