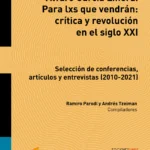Distribución igualitaria, reparto igualitario. De qué. Del poder, por supuesto, qué más podría ser, y entonces del pan y de las rosas. Eso es la izquierda, si todavía ha de haber izquierda, pensamiento y prácticas de izquierda. Los Prisioneros lo dijeron mejor: por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien, si son tan imbéciles como los pobres. Reparto en la esfera que sea, desde el agua a la luz, desde las necesidades al placer, desde la economía a la literatura. Digo literatura mientras leo a Diamela Eltit, su libro Laberintos que reúne ensayos sobre literatura, feminismo y política. También he estado leyendo, tuve que dejarlo, pero ahora vuelvo a él, volveré, porque sospecho que se puede entretejer con Eltit, porque quiero trenzarlo, ya lo estoy haciendo, también he estado leyendo, digo, seguiré leyendo Tiempos y modos de Nelly Richard, ensayos sobre política crítica y estética, dice el subtítulo.
Ensayos ambos libros, hay que repetir, porque de eso se trata. Ensayos de izquierda, porque piensan desde la izquierda y porque intentan pensar una izquierda, imaginarla, cincuenta años después del golpe a la izquierda en Chile, treinta años después del fin de la historia, veinte, quince o diez años después de su reinicio (entre atentados, crisis financieras y movilizaciones sociales) y a cinco y menos, en Chile, de una revuelta social y del fracaso constitucional de la izquierda. Un fracaso, grande, sí, por el resultado de un plebiscito, y porque, como ocurrió con la crisis financiera de 2008, en 2019 la izquierda no tenía una alternativa que enarbolar, que ejercer, a pesar de que llevaba años, décadas, esperando y anunciando la crisis del orden neoliberal.
Un fracaso electoral, político, pero no absoluto, porque sí irrumpieron palabras y voces que no tenían cabida, porque hubo reparto, porque la izquierda (y no solo la izquierda) pudo hablar y bosquejar un programa, unas políticas, después de cincuenta, cuarenta, treinta años de imposibilidad, de una renovación que fue vaciamiento, más cercana a la renuncia y la resignación, que a la transformación y revitalización. Ya lo sabemos, tras la caída de la URSS, tras el fin de la deriva totalitaria del socialismo, libre de esa carga, en vez de abrirse nuevas posibilidades para la izquierda, en vez de fortalecerse las vías democráticas del socialismo, porque el socialismo es democrático o no es, en vez de eso, se acabó todo socialismo, incluso la socialdemocracia, ese rostro humano que el capitalismo ya no necesitaba. Y Thatcher tuvo su mejor obra en Blair, y Reagan en los Clinton, y el CEP y la Sofofa y la CPC en Lagos.
La reacción de la derecha tras 2019-2022 da cuenta de que por primera vez en décadas vieron a una izquierda. No es que la izquierda deba celebrar, por de pronto porque el estallido no fue suyo, no era de izquierda; tampoco por la ingenua suposición de que, listo, todo había cambiado y ahora el tiempo era nuestro; y, vinculado con esto último, sobre todo porque sí se dejó pasar una gran oportunidad, la oportunidad que se esperaba construir, pero que no se esperaba que sucediera. Me explico: salvo que seas el poder, la hegemonía, nunca existirán las condiciones materiales deseables para el cambio social y político; no es un asunto de deseos, sino de posibilidades de acción. Por eso cuando, con querer o sin querer, y hasta sin querer queriendo, se abre un tiempo de oportunidad tienes que aprovecharlo, no importa si las condiciones son ideales o no, si es o no el escenario que esperabas o para el que te habías preparado (ojalá te hayas preparado para algún escenario).
La izquierda desaprovechó una oportunidad, la mayor que ha tenido desde la clausura de toda posibilidad, desde el 11 de septiembre de 1973; eso es evidente. Pero, y esto lo digo con la ventaja de haber leído el diario del lunes, tal vez la oportunidad perdida no fue cambiar la Constitución de Pinochet, tras ganar las distintas izquierdas la mayoría de la Convención Constitucional, escribir un texto que convocara, que representara. No. Quizás la oportunidad se perdió antes, cuando la izquierda optó por el cambio constitucional, cuando aprovechó la ventana de debilidad de la derecha (del gran empresariado y de sus representantes en la administración pública), de su hegemonía, de su poder, de su fuerza, no para hacer cambios sociales y políticas ya, ahora, sino para iniciar o formalizar un proceso constitucional (acuerdo que celebré). En otras palabras, pasó la oportunidad cuando la izquierda usó su momento de fuerza para apostar por un escenario mejor, para arrojar hacia adelante la realización o el intento de realización de los cambios. De algunos cambios.
Durante el estallido, parte de la derecha, por convicción, por temor, se abrió a meter mano al orden político, social y económico que habían defendido y conservado durante treinta años; de hecho, por eso, como se dijo en noviembre de 2019, entregaron la Constitución. Lo que al final les salió bien, porque la cuestión social-política quedó ahí, a la espera de un proceso que, ya sabemos, terminó con la Constitución de 1980 aún vigente (solo que más debilitada) y con la derecha ya no solo cerrada al cambio, sino hasta impulsando retrocesos o profundizaciones de lo que se quería reemplazar.
Octubre/noviembre de 2019 era el momento para presionar y acordar cambios como un sueldo mínimo digno, el fin de las AFP y la construcción o el comienzo de la construcción de un sistema de seguridad social, etcétera. Era el momento del reparto. Todo eso que, cinco años después del estallido y a treinta y cinco del fin de la dictadura sigue pendiente y hasta más improbable, y con un gobierno de izquierda que está mendigando retoques ni siquiera socialdemócratas.
En política (la del poder, la de las instituciones), eso tenemos que aprender, se avanza en lo deseado apenas se presenta la oportunidad: haz ya lo que puedas hacer. Démosle ese sentido virtuoso a «la medida de lo posible». Es inocente e irresponsable suponer que la ventana de oportunidad seguirá abierta, que es algo ganado, porque Chile despertó, y que entonces podemos esperar a mañana, a unas supuestas mejores condiciones, aún mejores, para hacer lo que hay que hacer. En vez de avanzar ya en sus políticas, en el reparto igualitario, la izquierda, quizás aún creyente en la historia como proceso con dirección única, dijo hagamos primero una nueva Constitución que habilite, ahora sí, los cambios. O sea, pospuso dos veces la tarea: primero, fundamentalmente, con el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución del 25 de noviembre de 2019, y con todo el proceso de negociaciones que se siguió de ahí en más; y, luego, cuando llegó al gobierno y decidió esperar al plebiscito que, se suponía, iba a ratificar la nueva Constitución, para recién entonces, ahora sí, poner manos a la obra.
En medio de un estallido social, la habilitación, las condiciones materiales para algún cambio ya estaban, sin importar la vigencia o no de la Constitución del 80 y sus candados. El acuerdo de noviembre debió ser un conjunto de políticas y leyes que fueran en el sentido, al menos, de los derechos sociales y de una redistribución. Digamos, por ejemplo, que se lograba acordar y aprobar un sistema de seguridad social, ¿alguien lo habría declarado inconstitucional? En los hechos, ahí, en octubre-noviembre de 2019, la Constitución ya estaba superada (¿hoy tenemos Constitución?), se podía avanzar o intentar avanzar en transformaciones, democratizaciones, que hasta ese instante estaban fuera del orden vigente, o al menos se podían poner ahí los esfuerzos, no mañana, no en un proceso constitucional que, más bien, debió ser resultado, sanción, y no principio de los cambios.
Pero, de nuevo, incluso con la derrota electoral, con el triunfo del rechazo, algo se removió en el orden político: lo que era imposible, lo que era fumar opio, se pudo decir, debatir, pelear, escribir, proponer; no solo una nueva Constitución, así en general, sino imposibilidades como la igualdad y libertad efectivas (personal, social, política, legal…), el Estado social, la justicia y la seguridad social, la libertad sindical real (la negociación colectiva en todos los niveles, la huelga), la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, la plurinacionalidad o diversidad de los pueblos, la interdependencia de las personas y los pueblos con la naturaleza, el buen vivir, las distintas lenguas, la memoria, los derechos de niñas niños y adolescentes, el reconocimiento de las mujeres, diversidades sexuales y otras “minorías”, el cuidado, el agua y la energía como bienes comunes, la muerte digna, etcétera. O sea, reparto.
La constitución rechazada, en su aparente particularismo, o suma de particularidades, es una constitución pluralista, cuyo principio y fin, entonces, es la igualdad, o sea, la libertad, o sea, la dignidad de la vida.
Tal vez sea confiar demasiado en las palabras creer que el solo hecho de haber podido decir y escribir, en el espacio y tiempo público, algo que estaba imposibilitado, constitutivamente imposibilitado de ser, que solo decirlo y escribirlo sea ya un cambio. Pero, ¿no es distinto pasar del silencio, del silenciamiento, a la palabra, aunque sea por un momento? ¿No hace una diferencia que lo inaudito pueda decirse y se escuche, incluso si no quiere oírse? Recordemos a José Luis Vásquez Chogue, representante Selk’nam que habló en la Convención Constitucional: «Este Estado no nos reconoce», dijo. Y habló de su pueblo, de su padre, de él. ¿Había ocurrido alguna vez algo así? Y que haya ocurrido, ese solo hecho, ¿no remueve algo, no hace pensar? ¿Es el mismo fracaso el de quien se resigna y hasta se acomoda a que no hay alternativa, que el fracaso de una alternativa que sí se pudo proponer, que al fin la izquierda pudo decir en la plaza pública?
En Laberintos, Eltit habla de la grieta entre el deseo de escritura y la escritura misma: «Un hiato, un vacío en que se advierte el fracaso fundado en la imposibilidad», dice. «Pero es esa imposibilidad la que mantiene el deseo que impulsa una vez más a un nuevo intento». Claro, cerrar el vacío es imposible, y en ese sentido toda escritura es un fracaso, pero es distinto el fracaso que renuncia a escribir, y que incluso olvida escribir, cómo escribir, que calla, al fracaso que mantiene el deseo, que impulsa, que motiva, que escribe. Creo que lo mismo, o algo así, ocurre en política. Hay algo de la literatura en política, de esa dialéctica entre posibilidad e imposibilidad. «Cómo convertir el lenguaje en escritura y la escritura en imagen y la imagen en una sede de proliferación de sentidos», dice Eltit. ¿No se trata de eso en política, de que la realidad es sus variaciones, sus sentidos, de que no hay fin de la historia? La literatura como variaciones de la realidad, variaciones que son la realidad, siempre que entendamos que la realidad nunca es (solo) esto. El realismo, podríamos decir, es sacarle peras al olmo. El realismo, la literatura, la política. Esa también es la medida de lo posible. Algo de eso hubo (hay) en el primer proceso constitucional, en el estallido, en lo que llevamos de siglo XXI. Y, por supuesto, nunca ha sido fácil sacarle peras al olmo. La izquierda lo sabe o debería saberlo. «Resulta intrincado ingresar en la apariencia de una letra oportuna signada por su uso y deslizarla hacia un territorio menos previsible», dice Eltit.
Puede que el heroico Cristián Warnken tuviera razón cuando, en sus moderadas diatribas contra la Convención y sus propuestas, reclamó contra la impresión y distribución como libro del proyecto constitucional, porque, dijo, los chilenos no entendemos lo que leemos. Si de novedades se trata, de tanteos, de ensayos, de literatura y de política, ¿puede entenderse lo que se lee y lo que se escribe? Imagino que no, de hecho supongo que eso es signo, sino raíz, de la libertad que vuelve a entrar en juego. Dice Eltit que «entrar en la letra porta un ingreso en la historia de la letra y a sus sentidos, es un encuentro que aspira a sacarla de su sopor y friccionarla con cercanías no consideradas por las lógicas dominantes». «La perfección, lo sé, no llegará. Es un horizonte, un signo abierto a la distancia. El límite».
El asunto es cómo hacer para mantener viva aquella dialéctica, la de posibilidad e imposibilidad, para evitar que la imposibilidad, la utopía, que es acicate, devenga fin de la historia, tópico, inercia, inerte, sin fricciones. Hasta comienzos de este siglo estábamos en lo segundo, que los adversarios políticos no hagan nada muy distinto de lo que haríamos nosotros, dijo Jaime Guzmán; luego renació lo primero, la historia, la política. ¿El fracaso constitucional, la reacción, nos devuelve al fin de la historia? ¿Es posible eso?
Eso se pretende, hacer desaparecer el estallido social y sus circunstancias, ¿pero es posible? No creo. No digo que no podamos volver al sopor, de hecho hasta puede que sea deseable cierto sopor, porque quién puede estar siempre despierto, sería una locura; lo que pregunto es si es posible volver al mismo sopor de antes, al mismo tópico, a la misma imposibilidad o medida de lo posible. Se puede pretender, sí, pero sospecho que el deseo siempre ronda, recorre como fantasma. ¿El deseo de pan y ros as, de igualdad y libertad, la democratización del poder, acicate de todo cambio o de toda resistencia, de toda fricción, contra toda inercia que se quiere definitiva, contra todo sopor que se pretende destino?
A Eltit fue una plaza la que la asombró, la que le instaló una imagen, en plena dictadura, cuando, por dictado, no había derecho a ningún asombro y ninguna imagen, aunque quizás por eso mismo había más deseo; de ahí salió Lumpérica, su primera novela, y de ahí en más su literatura que aún juega con lo posible-imposible. «Me posibilitó un soporte, la certeza. Me instaló un texto en el ojo. Esa imagen me permitió el lugar más exacto de la novela, le dio parte de su sentido».
¿Quizás a la izquierda le falta una imagen, un sentido, un soporte, raíces, un texto? ¿Una política? Pero no esa banalidad del «relato», bella palabra arruinada por la comunicación estratégica. ¿No hay algo de eso, de imagen, sentido, raíces y texto, de política, en la propuesta constitucional, al menos un precipitado de fuerzas, de movimientos más o menos caóticos, inorgánicos o puede que muy orgánicos? ¿No debería la izquierda, contra toda conveniencia, contra toda comunicación estratégica, cálculo, reivindicar ese texto, su texto? Y no porque tenga razón y mucho menos porque sea sagrado, solo porque es real. Real y realista, expresión de una imposibilidad, de variaciones y variedades de la realidad. Solo porque oyó a José Luis Vásquez Chogue. Y sobre todo porque hace pensar, porque no se entiende, incluso porque suena mal. Porque hay ahí otra temporalidad. Porque es ficción. O sea, algo más allá o más acá del orden de lo verdadero y falso, que es el orden del fin de la historia, el orden que dice que solo esto es posible, porque es naturaleza, verdad, no hay más, el resto es música, es poesía, es mentira, no sirve.
En Tiempos y modos, Nelly Richard reconoce que celebró el estallido, la revuelta, «el estruendoso rompimiento del consenso neoliberal de esta democracia de mercado desatado por las energías de la calle». Se entusiasmó, quizás se dejó llevar. Nos dejamos llevar. No lo sé. «Luego», dice, «desconfié de las narrativas glorificadoras de la revuelta de octubre de 2019, que la pensaron triunfalistamente como ruptura definitiva del conjunto de poderes y engranajes montados por el dispositivo neoliberal, como si fuese posible que todas las cadenas de explotación y opresión saltaran juntas de una vez para siempre». (De hecho, uno podría preguntarse si es posible, si existe, si puede existir algo así como la ruptura de todas las cadenas, y más encima para siempre jamás. ¿No sería ese, en realidad, otro fin de la historia?). Richards conmina a la izquierda a pensar su fracaso: «La historia reciente de las revueltas mundiales nos enseña que sus convocatorias saben movilizar las emociones de multitudes disconformes o rebeldes, sin por ello ser capaces de coordinar, duraderamente voluntades políticas que provoquen modificaciones sostenidas en el ordenamiento de los poderes existentes».
¿Cómo hacer para que la ruptura del consenso, de ese tiempo, la interrupción, para que la irrupción de un tiempo extraño, no tenga o no sea solo la fugacidad de un destello, es decir, para que lo político no sea solo el momento de insurrección? ¿Para que eche raíces?
«La revuelta de octubre liberó aquella fuerza vital de la ciudadanía que había sido desactivada por el consenso transicional. Sin embargo, me parece que este logro comunitario no exime a la(s) izquierda(s) de preguntarse hoy qué oportunidades se desperdiciaron para que las energías protestatarias y contestatarias de octubre de 2019 hayan fracasado (Nueva Constitución mediante) en rearticular lo político de un modo más consistente», escribe Richards.
¿No será el texto rechazado, y todo lo que llevó a él, los cabildos, las marchas, toda esa vitalidad, una oportunidad que sigue ahí? ¿Por qué el rechazo del texto tiene que llevar a la izquierda a rechazar también, a olvidar ese texto y sus circunstancias? ¿No es agregarle fracaso al fracaso, sellar el fracaso, como cuando, tras la derrota (de golpe en Chile, URSS mediante en el mundo), la renovación socialista en vez de ser una renovación del socialismo lo que hizo fue lacrar su derrota renunciando a todo socialismo, a toda alternativa socialista, a todo reparto, y esto significa no solo a toda alternativa al capitalismo, sino, a toda alternativa democrática de socialismo?
Es cierto que la izquierda tiene que pensar su derrota, otra más, pero esa reflexión no puede estar constreñida, porque no estaría a la altura, al esquema fracaso-triunfo, a una suerte de mero electoralismo que iguala lo rescatable o no, lo que se dice o no, se piensa o no, solo con lo más o menos votado. La política es más que ganar o perder (por eso son tan pobres, tan desacertadas las metáforas deportivas para referirse a la vida política y social). Hay que pensar ese texto constitucional y sus circunstancias, no rechazarlo, o en todo caso, no hacerlo sin pensarlo; sin pensar, por ejemplo, más allá de la campaña obviamente mañosa e implacable que iba a haber desde el poder, pensar sus desajustes con el pueblo o los pueblos que pretendía y decía representar. ¿No debe la izquierda, que se quiere popular, pensar el problema de la representación, y hacerlo, claro, más allá de los mecanismos de elección y de los partidos? Quizás de ahí podría surgir no digamos que una respuesta, pero algún indicio de por qué, para decirlo con Richards, en medio de la dispersión de actores y demandas que hicieron el estallido y al estallido, la nueva Constitución pasó de ser «el significante difuso —flotante— que condensó las aspiraciones de la población de querer vivir en un Chile otro», democrático, horizontal, participativo, igualitario, a ser, una vez que empezó a llenarse «la superficie imaginaria de la hoja en blanco», objeto de discrepancias (no solo con la derecha, sino que especialmente en la izquierda) y finalmente de rechazo.
«Faltó espacio y tiempo de análisis para tomar en cuenta lo diferenciado y secuencial, lo reunido y lo disperso de un pueblo que se deshace y se rehace según ritmos bruscos de alternancia y desfase», cree Richards, «un pueblo cuyas oscilaciones atentan contra la voluntad política de totalizar el significado “revuelta” como fundamento radical de una comunidad futura que se opone definitivamente al capitalismo. Algo falló en la equivalencia forzada entre revuelta y pueblo». ¿Falló, como viene fallando desde hace mucho, quizás desde siempre, la representación? Richards habla de una «falla de traducción», lo que, de nuevo, sugiere que en esto hay algo del orden o desorden de lo literario. O de lo artístico, si se quiere. Una traducción fallida es una escritura fallida, es un fallo literario. Quizás una mala representación.
Ahora, puesto que dicen los traductores que toda traducción es fallida, quizás el problema sea la traducción o la pretensión de traducción. ¿Por qué alguien o algo tendría que y sobre todo podría traducir al pueblo? ¿Representarlo? ¿Atraerlo? ¿No hay ahí un error de base, de principio? ¿Una imposibilidad no reconocida y entonces una dialéctica o quizás una diferencia olvidada? ¿Una inconciencia literaria demasiado similar a la del Estado que no reconoce, que desconoce a los Selk’nam y quizás a cuánto pueblo más?
El asunto, pensar la representación, es arduo y es ajeno a los tiempos de la política electoral y de la economía como mercado-capital; es lento, quizás demasiado, porque es tanto como pensar la política y también la historia de Chile, o la historia política de Chile, al menos de la república y de la democracia. Es hacer historia, lo que ratifica que el asunto es literario. Quizás hacer historia para contar nuevas historias, por de pronto la historia que estamos no sé si haciendo, pero sí viviendo. Simone Weil, por ejemplo, para pensar lo que ocurría en Europa en los años treinta del siglo pasado, fue a la Ilíada, al pasado literario, pasado que no pasa, que es anacrónico y tal vez por eso puede que sea contemporáneo. No hay que renunciar a los textos, a las palabras, hay que volver a leerlos, porque quizás nos dicen o nos ayudan a decir lo que, por demasiado actual, no podemos decir, no entendemos.
Y entonces repito que hay que volver a leer y pensar y leer y pensar el proyecto, la ficción constitucional de la Convención, y sus circunstancias. Y agrego: ¿esa lectura debe considerar una lectura de la historia de Chile, de la historia literaria de Chile? ¿Hay que hacer una arqueología literaria que, como toda arqueología, descubra el presente que hay en el pasado, la actualidad de los vestigios, las palabras que en retrospectiva nos digan nuestro tiempo?
Por ejemplo, ¿habría que partir por La Araucana y llegar al poema —Poema de Chile— con el que Gabriela Mistral quiso refundar la fundación literaria de Chile, lo que hemos reconocido como la fundación literaria de Chile?
Sé que estoy yendo muy lejos y hasta que me estoy perdiendo y que tal vez esto ya no vaya de izquierda y democratización. Pero bueno, sí va, sigue yendo, de escritura y de los rodeos de la escritura. Y de posibilidades e imposibilidades. Y de la posibilidad e imposibilidad de que ahí salte algo. ¿Por qué no se encierra la izquierda a leer y escribir? Escribir y leer, por ejemplo, esto que dice Eltit: «Me parece importante hoy ingresar en el territorio muy inestable de la noción de democracia fundada en lo igualitario». Donde dice «ingresar» podría decir «volver» o «revolver», quizás como se revuelve una tumba o las ruinas de una antigua ciudad; volver a revolver la noción de democracia fundada en lo igualitario. Porque se eso se trataba el socialismo, de democracia social, de igualdad social. «Quiero apuntar aquí a un igualitarismo que considere las diferencias y aun las diferencias de las diferencias. Una democracia real, generada y cuidada por el conjunto social». Esa utopía, esa imposibilidad, esa ficción, esa literatura, esa promesa incumplida contra la subordinación. No olvidemos que las constituciones son o deben ser promesas; quizás también lo sean o especialmente lo sean las constituciones rechazadas.
Eltit lee lo contemporáneo en la literatura, lo que no pasa. O mejor, reconoce el presente que hay en la literatura, sin importar fechas. Por ejemplo: «Desde cualquier perspectiva, Juana Lucero (1902) es una novela actual que, desde la ficción, nos invita a leer para pensar y repensarlo todo. Siempre», dice sobre el libro de Augusto D’Halmar. Donde dice Juana Lucero podría decir socialismo: desde cualquier perspectiva, el socialismo es una novela actual que, desde la ficción, nos invita a leer para pensar y repensarlo todo. Siempre. Hay que leer, pensar y repensar: interpretar el mundo para transformarlo. Para jugar con lo posible-imposible. «Porque lo imposible», escribe Eltit, «es una simple convención que nos captura y nos asfixia».
La arqueología, hablábamos de arqueología, la arqueología tiene algo y capaz que todo de perturbar el tiempo. Y siempre se trata del tiempo cuando hablamos de dominio y subordinación, de poder, de desigualdad, de falta de libertad, de reparto. Así como el tiempo es un trascendental, también lo es el control del tiempo, la modelación del tiempo, desde la esclavitud y servidumbre al trabajo. Dice Eltit que la opresión atraviesa los tiempos. Eso significa que la opresión perdura, que cada tiempo tiene su opresión, y también significa, y creo que esto es lo fundamental, que la opresión, toda opresión —el género, el trabajo, la raza, etcétera—, es opresión del tiempo, de los tiempos. Y que entonces a la izquierda le toca pensar el tiempo. Liberar el tiempo. Hacer política del tiempo, literatura, con toda su polisemia: el tiempo como duración de las cosas, como orden de los sucesos, como época, como edad, como ocasión, como espacio, como actos, como clima y atmósfera, como verbo y conjunción verbal (y por qué no como gramática), como ritmo y compás, como oro, como reloj, como absoluto y relatividad, como condición humana, como existencia, como vida y muerte. La lucha es por el tiempo, es la lucha del tiempo.
«Sería importante producir un desplazamiento para relevar aquello que quedó atrapado por las tácticas de dominación», escribe Eltit, «y, después de una necesaria deconstrucción del poder y de sus mecanismos narrativos, es necesario emprender la tarea de formular un relato histórico y cultural igualitario». O sea, anacrónico. Intempestivo. Sería importante hacer una ucronía, una «reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos», dice el diccionario.
Democratizar el tiempo, desconcentrar el tiempo, acceso igualitario a los espacios y los tiempos, igualdad en los espacios y los tiempos. Impartir. Repartir. Ser parte, formar parte, hacer parte, participar.
A veces las utopías, las ucronías, ocurren solas, se dan. Por ejemplo, la máquina moderna que echamos a andar, que apenas podemos manejar, cuando podemos manejarla, y que no sabemos cómo detener, si es que quisiéramos detenerla, esa máquina, esa fuerza, nos regala una pandemia planetaria. Y entonces ocurre lo imposible: detener el tiempo se vuelve la orden del día. «Resulta sorprendente la ironía de cómo, tal como lo había soñado desde siempre la izquierda, los aparatos productivos y los sistemas comerciales de la organización neoliberal cayeron en una fase global de inacción forzada», apunta Nelly Richards, «cumpliéndose así paradójicamente el sueño (anticapitalista) de una “huelga general”, que tiene la real capacidad de paralizar la fuerza mundial de trabajo debido al contagio de un virus». Extraño mundo distópico, agrega, que perturbó las explicaciones y comprensiones del mundo y la humanidad. Distopía, sí, es cierto, solo que posible, de hecho, real. La huelga. El paro. La detención del tiempo. Hasta entonces no solo era irreal, fantasiosa, sueño trasnochado de nostálgicos de, precisamente, tiempos pasados que nunca fueron; era imposible. Simplemente. Porque, sabemos, sabíamos, no hay alternativa. Pero se dio lo imposible.
Si hay alguna novedad con o tras la pandemia, algún cambio, incluso en medio de un orden que ya volvió a su normalidad, justo ahí, aquí, es que ya nadie puede afirmar con verdad que no es posible detener el tiempo o que no es posible la salud pública, gratuita y universal (las vacunas para todos y a tiempo en Chile, ¡y en un gobierno de derecha!), o que no es posible la intervención del Estado con criterios de cuidado al menos tan centrales como los de productividad. Podrán decir que no (les) conviene, que no quieren, pero ya no pueden decir, sabríamos que es mentira, empíricamente falso, que no hay alternativa, que hacer lo que no se podía hacer es el fin del mundo. Puede ser el fin de este mundo y de su mundo tal vez, sí, pero no de todo mundo.
«Hace falta», escribió Richard durante la pandemia, «desde el arte y la literatura, modelar lenguajes sensibles a la carencia y la falta; unos lenguajes marcados por una conciencia del daño y la reparación que son próximos a lo “femenino” en tanto valor tradicionalmente desacreditado». Y anoto al margen: el lenguaje del arte y de la literatura para decir/imaginar lo que la jerga económica-tecnócrata, la palabra diurna, diría Blanchot, clara y distinta, cierta, no puede decir/imaginar. Una jerga que solo sabe hablar de lo que se puede hablar y que calla (se calla y hace callar) lo que no puede hablar.
«No leo novelas, porque siento que no tengo tiempo. Desarrollé tardíamente el gusto por la lectura. Me gusta aprender cosas nuevas. Me bajo libros para escucharlos cuando troto y voy en el auto. La vida es muy corta. Siento que si leo una novela es tiempo que le estoy quitando a aprender algo», dijo el economista José Ramón Valente, exministro de Economía de Sebastián Piñera.
Uno podría pensar en la literatura como milagro, como una irrupción ajena a lo esperable, a lo natural (naturalizado), y en cualquier milagro como una evasión de la realidad. Solo que esa evasión puede ir en el sentido de huir de la realidad o en el sentido del que evade una ley, un orden, la fuerza o la gravedad. En ese caso, que quizás sea el nuestro, la evasión es también invasión (quizás marciana o alienígena), o, en otras palabras: la literatura y cualquier milagro como una invasión de la realidad. Como levedad o ligereza en la gravedad.
Hay algo de lo literario en el estallido, la revuelta, la convención y la pandemia: dieron lugar y tiempo a que se pudiera hablar de lo que no se podía hablar, de lo que nos quita tiempo, de lo que no se puede aprender (hasta de la muerte hablamos); dieron lugar y tiempo a que ocurriera lo que no podía ocurrir: desde una mujer mapuche, Elisa Loncon, del mundo de las humanidades, de las lenguas, de la palabra oral y escrita, una mujer mapuche presidiendo un proceso constitucional, hasta un gobierno de derecha tomando el control, con el Estado, de toda la red de salud, pasando por cerrar los centros comerciales a las siete de la tarde o que los grandes empresarios ofrecieran pagar, en 2019, sueldos no menores a quinientos mil pesos, la paridad, los escaños indígenas y otras fantasías, ensoñaciones (o pesadillas, según quién las tenga).
«Ni en la peor de sus pesadillas se hubiese imaginado Jaime Guzmán», apunta Richards, «que el contagio feminista de mayo de 2018 se iba a traspasar a un nuevo diseño constitucional, para cuestionar el concepto de “familia” como “núcleo fundamental de la sociedad” que edifica la Constitución de 1980: un núcleo basado en la unidad procreadora de un hombre y una mujer según el naturalismo binario del cuerpo-naturaleza que prohíbe las libres interpretaciones del género».
Pero ya pasó la pesadilla, o quieren que pase, quieren reprimirla, devolverla a la inconciencia. Parece que quieren regresar al 17 de octubre de 2019, incluso a los años noventa y por qué no a los ochenta. Aun así, lo cierto es que muchos imposibles se dijeron y ocurrieron. Hubo política, hubo literatura, la jerga tecnócrata y economicista se contagió de incertidumbre. De hecho, si hubo un error de las fuerzas favorables al estallido y sus reivindicaciones fue creer (creernos) en la supuesta certeza de un nuevo lenguaje, y unívoco, de una nueva jerga, de un despertar, una razón, cuando tal vez tocaba permanecer, insistir en la ignorancia y quizás con esa ignorancia (el solo sé que no sé, que nadie sabe), con esa ironía, hacer política-práctica-táctica, asegurar lo asegurable, los límites, las cercas ya corridas; o mejor, el tiempo-espacio expandido, relativizado, democratizado.
Hacer política-práctica-táctica. Asegurar lo asegurable. «La ductilidad de estas maniobras de desplazamiento y reconversión de figuras y repertorios que ganan o pierden eficacia política según los escenarios en juego, no tendría por qué leerse —“octubristamente”— como traición al espíritu original de la revuelta sino, más bien, como un aporte a la capacidad de resignificación crítica de las izquierdas que, en escenarios mutantes, deben saber recalcular sus operaciones cada vez que se mueven los bordes y fronteras», dice Richards. Es más, para hacer honor a esa ductilidad y a la capacidad literaria, al humano poder de reescribir cualquier historia, habría que poner entre comillas y hasta entre signos de interrogación eso del “espíritu original” o del ¿espíritu original? de la revuelta y de lo que sea. Porque, ¿qué es eso y según quién?
La izquierda tiene que leer novelas, y escribirlas, tiene que hacerse el tiempo. O para decirlo en bruto: tiene que poner límites. Richard recuerda los debates sobre el vínculo entre la movilización social y las instituciones, que, se me ocurre, debe parecerse al vínculo entre escritura o en general creación, crear, y obra; vínculo necesario, porque escritura y obra son términos relativos. «Admitir la plasticidad de las instituciones como factor de remodelación experimental de la política es lo que no hizo aquella izquierda que radicalizó la potencia de la revuelta en tanto afuera absoluto de todo adentro: un adentro a destruir y no a deconstruir-reconstruir».
No instituir, no hacer mundo, es quedarse en la mera posibilidad, es no realizar (es autorreferencia, solipsismo, identidad consigo mismo). Y no realizar, no obrar, no decantar, ya que nunca existimos en la nada, es quedarnos con lo que hay.
«Todos los mundos posibles, según Leibniz, se esfuerzan por llegar a ser reales, pero solo uno puede existir de verdad, mientras todos los demás permanecerán en el espacio de lo meramente posible», dice Michael Kempe en su biografía del filósofo alemán. «Para Leibniz, que hace realidad sus pensamientos valiéndose sobre todo de la tinta y la pluma, esto significa decidir día a día lo que va a poner sobre el papel, y luego desarrollarlo por medio de la escritura. En el momento anterior a que su pluma toque la blanca y vacía superficie del papel, todas las posibilidades se ciernen por igual sobre él, pero en el momento de tocarlo, una de ellas entra en el mundo».
Decidir día a día.
No reconocer el vínculo entre crear y obra, entre movimiento e institución, negarlo o pretender romperlo, disolverlo, es condenarse a la nada, situarse en la nada, implosionar, pues nunca se trata, porque no se puede tratar, porque no hay hoja en blanco (ni siquiera frente a una hoja en blanco), como no hay un antes del lenguaje del que se pueda hablar ni con el que se pueda hablar, nunca se trata, digo, no se puede tratar de borrar los límites, sino de transformarlos, redefinirlos, correrlos. De hecho, los límites son el asunto, sin límites no hay asunto, no hay política (así como sin palabras no hay literatura, así como no se puede romper con el lenguaje), eso es lo que se disputa, se delibera, incluso lo que se revoluciona; lo que está en juego son los límites, de eso se trata, ese es el juego. La política es una cuestión de límites, de posibilidades-imposibilidades, de variedades. Es una cuestión literaria. Y, en nuestro caso, es la cuestión de la democracia: ¿qué es?, ¿qué haremos o qué hay que hacer para realizarla?, ¿qué podemos hacer ahora? Son preguntas interdependientes, que apelan a nuestro juicio e imaginación, y cuyas respuestas siempre deben volver a ser preguntadas, porque si algo sabemos es que las palabras nunca son definitivas, terminantes, siempre son provisionales, precarias. Por eso hablamos, escribimos, por eso hacemos política, por eso queremos democracia, para que todos podamos una y otra vez hablar, escribir, decidir sobre lo propio y lo común, disentir y consensuar, hacernos escuchar, tener palabra, disputarla, repartirla.
Que no hay alternativa (Thatcher), el fin de la historia (Fukuyama) y escribir una constitución o implantar un orden social que constriña al adversario a hacer lo que uno mismo haría (Guzmán) son tres expresiones de la antipolítica, del intento de encerrar la vida humana, la imaginación, en unos límites que la hagan totalmente previsible, afín a uno, a la gente como uno, sin tiempo ni lugar para novedades, pues, para los clausuradores («carceleros de la humanidad», los llama Charly García), cualquier apertura es sinónimo de peligro, incluso del mal. El mal es la política, es la vida humana. Por eso la democracia — que es suya— debe ser vigilada. El ideal guzmanista o gremialista de una sociedad apolítica, de una sociedad de idiotas (obligada a la mera privacidad), de una mentalidad reducida en vez de ampliada, de personas sin juicio, es, en realidad, y no puede sino serlo, una antipolítica. La (imposible) utopía antipolítica (de la que forma parte esa «utopía absoluta» del mercado autorregulado, como la llamó Polanyi) es que la vida humana no sea humana, plural, incierta.
Son agorafóbicos los que hacen esa política-antipolítica; agorafóbicos que, para curar o evadir su condición, quieren someter a todos al encierro que a ellos los calma. Pretenden curar su agorafobia —miedo y hasta pavor a los espacios abiertos, públicos, políticos, miedo y hasta pavor a la plaza (quizás por eso les gusta tanto la metáfora «casa de todos» para referirse a una constitución)—, pretender curar su agorafobia recluyendo a todos y terminan enfermando a la humanidad de claustrofobia. No curan nada y enferman a todos.
Luego de años de fin de la historia, de no hay alternativa, de que dé igual elegir izquierda o derecha, ¿no será que el malestar contemporáneo, incluido el estallido social chileno, tiene algo de brote claustrofóbico?
La libertad es siempre la libertad de los otros (del que piensa diferente, dijo Rosa Luxemburgo contra Lenin y Trotski), libertad con los otros (¿hay algo más literario que los otros?), porque ni tú ni yo (tampoco los otros), nadie tiene, nadie puede tener la última palabra, incluso si quiere dictarla a la fuerza, contra los otros (como Lenin y Trotski, como Jaime Guzmán y el gremialismo en Chile). Incluso, ¿no somos todos, o casi todos, los otros?
No hay que descartar, entonces, yo no lo haría, que todo fin de la historia, que todo no hay alternativa sea una visión desplazada del anhelo —personal— de inmortalidad, que, por lo demás, es lo que hay detrás del deseo demasiado humano de estabilidad.
Lo humano es una rara mezcla y deseo de estabilidad y novedad, de permanencia y cambio, de delimitaciones que dejan alguna rendija para salir o para que se cuele lo desconocido. Una clausura total, un mundo sin cambio, además de imposible a la larga, es inhumano (tanto como lo es un mundo sin estabilidad alguna, en perpetuo desfonde). Es antipolítico. Desde fines del siglo pasado la izquierda quedó maniatada: en el mundo, por la deriva antipolítica de la URSS y otros socialismos reales, y por la caída de estos; en Chile, porque fue proscrita, perseguida y en parte asesinada o desaparecida por el pinochetismo-guzmanismo, y por el forzado pacto transicional. El resultado fue una izquierda que ya no era alternativa, sea porque fue erradicada de todo poder, sea porque en el poder debía dejar de ser izquierda; en ambos casos se transformó en una fuerza sin imaginación, sin fuerza, sometida por una medida de lo posible. Hasta que esa medida no dio el ancho. Hasta que la verdad dejó de ser verdad.
Porque no hay verdad, ¿salvo quizás la dignidad humana, la dignidad de la vida?, tiene que haber democracia. Y entonces tiene que haber imaginación: debemos liberarnos de las restricciones imaginativas de los últimos cincuenta años, quizás en eso estamos, pero todavía andamos a tientas, sin una imagen que dé un soporte, que dé lugar a una novela. Tener esa imagen supone, al menos para la izquierda, conocer la realidad, el mundo, ir a la plaza, ser de ahí, entrar en esa dialéctica mundo-imaginación que no se resuelve nunca, en esa retroalimentación que nunca se satisface. En ese sentido, toda política es realista, al igual que es realista toda literatura. Contra el realismo capitalista, la izquierda se debe su propio realismo, o mejor, para librarnos de desvaríos totalitarios, y porque la realidad hoy es capitalista, digamos que la izquierda se debe un irrealismo socialista; un milagro. Se debe leer y escribir y releer y rescribir. Si es cierto lo que dijo Marx en el siglo XIX, que los filósofos se limitaron a interpretar el mundo de distintos modos y que de lo que se trataba era de transformarlo, y si es cierto lo que ha dicho Zizek, que por querer transformar el mundo la izquierda dejó de interpretarlo y devino dictatorial, quizás toca entender que interpretar es transformar, que transformar es interpretar. Repartir literatura. Quizás así se dan las ocasiones y quizás así se pueden aprovechar. Quizás.
*Juan Rodríguez Medina es periodista y ensayista.